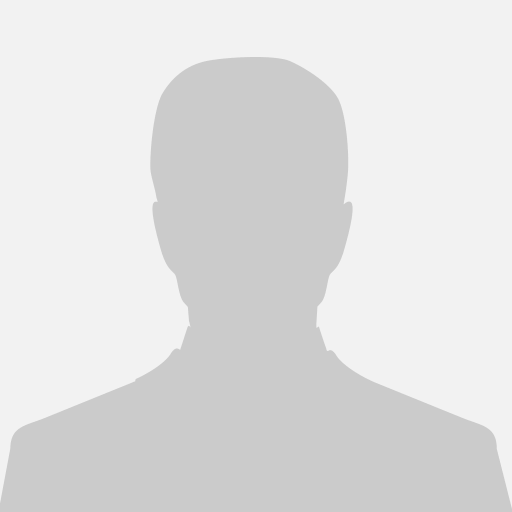EL PELO LACIO por Uka Green | HipLatina
Siempre quise tener el pelo lacio

Photo: Unsplash/@major001
Siempre quise tener el pelo lacio. Y hasta casi al final de sus días se lo reproché a mi santa madre. Cómo era posible que yo, la niña de la casa, tuviera aquella mata encrespá que se quedó a mitad… ni lacia ni kinki. Era, por aquello de definirla, una maranta acaracolada en el cocote pero de puntas alicaídas y deprimidas. Ni afro, ni melena. Mientras que mi hermano Tito, el niño de la casa, nació de fábrica con pelo liso y azabache.
Mucha gente me dice que aparento menos edad de la que tengo. Creo que es porque mi abuela me embadurnaba cada día con ungüento Alberto VO5, una plasta en tubo que apestaba a lanolina. Mi viejita me tiraba las greñas con un antipático cepillo hasta domarlas para recogerlas con una goma escolar que al removerla después arrancaba varios mechones que se llevaba de recuerdo. Ese halón diario me estiró la piel y hasta los pensamientos. Por eso casi no tengo arrugas.
A mis cuarentaytantos he intentado de todo, hasta que finalmente me he resignado. Mi amiga Tata me convenció una vez para que me pusiera una cataplasma de aceite de coco que me dejaría lacia y suave para la fiesta de aquella noche. Después de un par de horas con aquel empalagoso mejunje en la cabeza, (cuyo olor me ha acompañado el resto de mi vida, al punto de que no tomo una piña colada ni a jodidas), me entregué con emoción al agua y al shampoo que si mal no recuerdo era de la marca Breck.
Los rolos grandes y rosaditos fueron el segundo paso y la antesala a una hora en una secadora que Mami guardaba en el fondo de su closet y que despedía como primer aire un soplo frío con peste a viejo. El resultado del aceite de coco fue un emplegoste tal que Tata y su hermana Luisa tuvieron que lavarme el pelo mientras yo lloraba a gritos (no por el pelo, sino por el peligro de perderme el baile) con detergente en polvo de lavar ropa ACE. Si quitaba las manchas también tenía que quitar aquel grasero apestoso a dulce que hoy en día podría llamarse wax en el argot peluquero.
Aquella terrible experiencia no logró aplacar mis deseos de tener una melena larga y lacia con la que correría en cámara lenta por la orilla de la playa agitándola de lado a lado y cantando “Born freeeeee”. Lo intenté nuevamente pero con sábila. Ahora se llama aloe (qué cosa ah, cómo cambian las palabras para ponerse más chic). Mi abuela, que en paz descanse, cortó una penca larga, gruesa, verde y espinosa de la mata que tenía en el patio. O sea, que fue cómplice ya fuera por dejarme aprender la lección, o a sabiendas de que el resultado le haría orinarse de la risa.
Ella era experta en matar gallinas torciéndole el cuello de un tirón y con frialdad asesina. Y así mismo rajó la penca con un cuchillo y desprendió una cosa babosa y transparentona que cortó en pedacitos. Yo me unté aquella baba con fe, esperanza y gratitud. Pero esta vez fue peor. Quedé como el actor negro de aquella serie televisiva norteamericana que se llamaba Mod Squad, ese que tenía un afro alto y espeso y un ojo enloquecido que no sabía hacia donde mirar.
Lloré durante varias horas. De rodillas le pedí a Dios que me concediera el milagro de devolverme mi maranta acaracolada y que se llevara lejos, bien lejos, aquellas greñas espantosas, ásperas y desubicadas. Hoy le llamarían greñas con déficit de atención (ADD).
Finalmente me recorté. ¡Uff! Quedé entonces como la hermana menor de Tego Calderón, con un curly que a pesar de ser el último grito de la fucking moda me hacía ver como un perfecto varoncito. De ahí mi manía de andar siempre con las bembas bien pintadas, truco al que recurrí para que no me embromaran. Le saqué el cuerpo a la rasqueta y al Afro Sheen de manera que no me confundieran.
Y apareció la Streisand. Sí, la mismísima Barbra Streisand. Blanca. Judía. Norteamericana. Famosa. Y con mi mismo curly en una película – “A Star is Born,” creo que era – me devolvió las esperanzas. Así que me dediqué a recolectar baby breath, que en aquella época se llamaba caíllo blanco del monte, para colocármelo a ambos lados de la cabeza en pequeños ramitos justo encima de las orejas. Al caíllo le siguieron las miosotis, esas pequeñas florecitas de embuste que mami me compraba por docenas en todos los colores y que yo combinaba con el atuendo del día o el de la noche.
Así fue pasando el tiempo y yo pasando por cada nuevo experimento de la tecnología que se desarrollaba en el campo de la belleza. Hasta herví suela de zapato para fortalecerme el cuero cabelludo, pero tal parece que el zapato que tiré a la olla no era el adecuado… hervía camomila para enjuagarme y aclararme el color. ¡Pero cómo carajo iba a aclararme el color si era negro!!!!
Avon tenía un spray, cuyo nombre no recuerdo, que uno se echaba para lograr destellos más claros. Yo me lo ponía, me inundaba la melena con él, pero nada. Un buen día me rocié la cabeza entera con aquella agua de olor agrio, de esos que se te meten por la nariz y no salen de ella jamás. Me fui para la playa y pasé un día maravilloso bajo el sol. Llegué a la playa con mis greñas negras y regresé a mi casa con el pelo chinita. O sea, jabá. Ahí sí que lloré y déjame no recordarlo mucho porque lloro de nuevo.
Poco a poco me fui resignando y acostumbrando a vivir con mi pelo. Si es como dictan las leyes del universo, entonces él me seleccionó a mí y no me queda más remedio. He sido esclava de interminables horas de blower, plancha, mascarillas, acondicionadores… eso sí, nunca nunca nunca me di un alisado. Con mi suerte y mi torpeza no quiero ni pensar lo que hoy les estaría contando.
Dios escuchó mis oraciones, un poco tarde, pero las escuchó. Y alumbró la sabiduría de los científicos para que se fueran inventando nuevos embelecos que me han ido beneficiando. Pero su bendición no terminó ahí. Embarazada de mi primera hija le pedí al Padre que me concediera que todos mis hijos nacieran con el pelo lacio, bien lacio. Todos.
Por las noches me daban pesadillas. Me veía tejiendo trencitas, de esas que van como soldaditos en fila y que terminan en unas puntas que atraviesan un montonete de cuentas. Eran pequeñas peliculitas de horror, en las que me veía las manos ajadas, estropeadas, artríticas de tejer tanta trenza en un macramé apretado que debía durar por lo menos una semana. Y no es que no me gusten las trencitas, es que mi talento en materia de cabello es inexistente.
En los partos, justo al salir mis cuatro hijos de mi panza, en vez de preguntarle a mi marido si estaban saludables, le preguntaba “¿son lacios, son lacios?” El me mandaba al carajo, con ternura, pero al carajo.
Mis hijas y mis hijos nacieron con el pelo lacio, bien lacio. Es la recompensa a mi torpeza con los aparatos de belleza y sobre todo a tantas malas experiencias. Es el karma. Ellas tienen melenas largas, lacias y suaves que agitan de lado a lado cuando van a la playa, aunque no corran en cámara lenta por la orilla cantando “Born freeeeee“. Y los nenes ni se diga, tienen la vida resuelta.
Ahora se ha puesto muy de moda el pelo rizo, crispy y doradito, como el anuncio de Kentucky Fried Chicken. Y yo, de tanto blowetazo, he vuelto a ser la mujer a mitad, con un pelo que al secarse al natural se convierte en la maranta encabronada en el cocote y de puntas que no acaban de decidir a dónde mirar.
Afortunadamente mi hija Lorena es una mostra en cosas de belleza y me enrosca pacientemente cada pelo en un tubo metálico de tenaza hirviente para quedar tal y como vine a este mundo: encrespá.